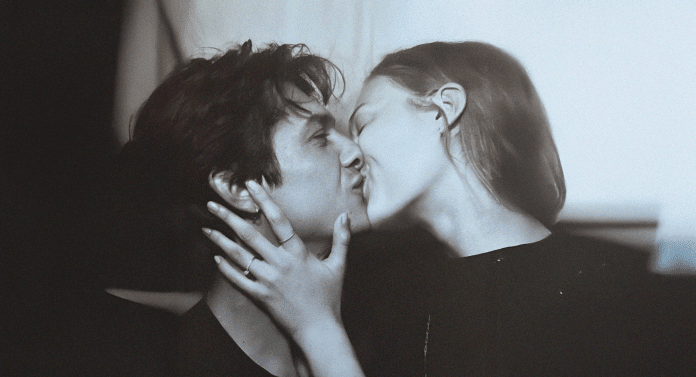Las conversaciones con contemporáneos —hombres y mujeres de entre 20 y 35 años— sobre relaciones sexuales y sentimentales revelan una tendencia preocupante: el sexo se ha transformado en un campo minado o, en el mejor de los casos, en un acto desvinculado de la dimensión afectiva.
La actividad sexual parece haberse convertido en una válvula de escape para canalizar desilusión y cinismo, más que en una expresión de confianza en la posibilidad de establecer vínculos profundos con otra persona.
Aunque cada individuo experimenta el encuentro físico de manera particular, la evidencia sugiere que la sexualidad contemporánea genera más heridas que satisfacción, dejando a los participantes más irritados o apáticos que plenos.
Los datos respaldan esta observación: las relaciones sexuales están en declive. Según un informe reciente, el 35% de los mexicanos de entre 18 y 40 años no mantienen relaciones sexuales. Además, se estima que existen 660,000 “parejas blancas” (sin relaciones íntimas) y 1.8 millones de personas que declaran carecer de interés sexual.
Entre los menores de 35 años, la dimensión sexual se desvincula progresivamente de la relacional. El desinterés y la falta de conciencia sobre la sexualidad parecen expandirse constantemente.
Incluso los adolescentes, teóricamente en la etapa de mayor impulso sexual, muestran mayor reticencia: según un estudio de Laureate Communication, uno de cada tres jóvenes practica exclusivamente sexo virtual.
Esta realidad exige reconocer que existe un problema colectivo con el deseo y que la sexualidad requiere una reformulación acorde con las nuevas formas de relacionarse.
Para abordar este fenómeno, resulta fundamental identificar sus causas. La principal: el sexo se ha convertido en el “contenedor” donde se depositan traumas no resueltos, sentimientos de inadecuación y frustración acumulada.
Esta dinámica explica por qué jóvenes y adultos no solo muestran indiferencia hacia la sexualidad, sino que la temen.
Para muchos, el sexo funciona como una prueba de capacidad seductora. El otro no es observado ni escuchado en profundidad, sino utilizado como espejo que refleje la imagen deseable que se pretende proyectar.
Así, la sexualidad adquiere una dimensión performativa más que relacional. El otro “no está presente”: la concentración en el propio rendimiento ignora los deseos y necesidades de la pareja.
Esta dinámica explica por qué, tras el encuentro —vivido más como espectáculo que como genuino intercambio—, la otra persona resulta extraña y es tratada con indiferencia. De ahí el fenómeno del “ghosting” posterior al primer encuentro sexual.
El acto sexual se convierte en una situación donde la ansiedad por el rendimiento alcanza niveles máximos, mientras el “interlocutor” apenas existe, salvo como mirada gratificante destinada a calmar inseguridades —objetivo que nunca se cumple.
Esta aproximación al sexo se asemeja a la masturbación, con un elemento adicional peligroso: tras la “conquista”, el otro es tratado como objeto o, peor aún, con desprecio.
No se trata de maldad ni moralismo: existe una tendencia a instrumentalizar al otro para curar heridas antiguas —como la falta de validación infantil— al reforzar dinámicas de objetificación, especialmente del cuerpo femenino.
El fin de los tabúes católicos tradicionales y del moralismo conservador debería ser positivo, pues aquella camisa de fuerza no garantizaba condiciones emocionales adecuadas para vivir la sexualidad con autenticidad.
Sin embargo, si ese vacío no se llena con normas colectivas elegidas conscientemente, surge un círculo vicioso: obligados a “rendir” como seres deseantes, con acceso constante a estímulos sexuales audiovisuales, el deseo se anula paradójicamente.
Por tanto, resulta necesario reivindicar el sexo no como prueba de capacidad seductora ni como zona de conflicto personal, sino como espacio de encuentro donde observar y escuchar al otro, en lugar de refugiarse en el narcisismo y en la imagen que el otro devuelve.
Sólo así se evitará que las relaciones se conviertan en experiencias ficticias, insatisfactorias y frustrantes.
Respecto a los adolescentes, muchos padres les proporcionan preservativos o libertad total, preocupándose si no han tenido su primera experiencia sexual.
Anteriormente, la rebeldía adolescente pasaba por la sexualidad, pero hoy ésta no puede ejercer esa función de afirmación identitaria. Paradójicamente, la verdadera rebeldía juvenil consiste en la abstinencia, en practicar una “abstinencia subversiva”.
Es fundamental comprender que esta confusión sexual está generando seres sin deseo y profundamente frustrados o frustrados precisamente por esa carencia de deseo. El sexo se ha convertido en un anestésico que no cura, sino que agrava traumas y malestares, vaciando de significado el acto sexual.
Resulta urgente construir un nuevo discurso sobre la sexualidad: el objeto del deseo ya no es el otro, sino la propia imagen o los bienes de consumo. Esta pérdida de deseo y disfrute genera vulnerabilidad a adicciones y hábitos de consumo nocivos.
De continuar esta tendencia, la sociedad se hundirá en la insatisfacción individual y colectiva. Un nuevo pacto social sobre la sexualidad es más necesario que nunca para reaprender a construir relaciones genuinamente satisfactorias, en lugar de conformarse con la ilusión efímera de plenitud que posteriormente genera mayor vacío y soledad.